La comida es cultura (y también poder, memoria y futuro)
En nuestro primer episodio de Comidencias, Miriam F. Rivas, fundadora y editora de Voraz, nos invita a reflexionar sobre cómo cada plato refleja historia, paisaje, comunidad y poder. La gastronomía conecta identidad, memoria y futuro.
Comer no es un gesto banal. Cada bocado encierra siglos de historia, decisiones económicas y emociones compartidas. La comida es, entre otras cosas, política, ciencia, memoria e innovación. Desde la tierra hasta la sobremesa, cada plato sostiene comunidades y proyecta identidades. Y también tiene el poder de transformarlas
La mesa como espejo del mundo
Comer parece simple. Masticar, tragar, digerir. Pero detrás de ese, a priori, simple gesto hay un mundo entero en movimiento. Tierra arada, manos que siembran, decisiones políticas que permiten —o impiden— que ese alimento llegue a la mesa. Y, después, el acto de compartirlo, que convierte lo biológico en cultural.
Lord Northcliffe lo dijo hace más de un siglo: “es legítimo considerar la comida como el tema más importante del mundo: es lo que más preocupa a la mayoría de la gente durante la mayor parte del tiempo”. Y no le faltaba razón. Nos alimentamos tres veces al día, pensamos en la cesta de la compra, en la dieta, en cómo guisarla. La comida es lo que nos mantiene vivos, pero también lo que nos recuerda quiénes somos. Es identidad, pero también poder. Es paisaje, pero también mercado. Es memoria, pero también futuro.
¿Qué es gastronomía? Mucho más que recetas
La Real Academia Española la define con timidez: “arte de preparar una buena comida”. Como si la gastronomía fuese apenas un pasatiempo de gourmets. Pero la palabra va mucho más allá. Como recuerdan Zahari et al. (2009), viene del griego gastros (estómago) y nomos (conocimiento o regulación). No es casualidad: la gastronomía es, al mismo tiempo, placer y conocimiento, hambre y gestión, arte y ciencia.
Hoy, cuando hablamos de gastronomía, hablamos de un ecosistema inmenso: agricultura, pesca, caza, recolección, agroecología, industria alimentaria, distribución, restaurantes, mercados, puestos callejeros, cocina doméstica, nutrición, soberanía alimentaria, derechos sociales. Hablar de un vaso de vino es hablar de siglos de cultivo de la vid, de cómo se gestiona el agua, de quién controla el comercio, de la forma en que brindamos y hasta de qué nos pasa al día siguiente en la cabeza.
La gastronomía es transversal, un lugar donde se cruzan economía, política, cultura, biología, literatura, diseño, memoria y hasta neurociencia. Comer no se debería ver como un acto inocente. Como exploramos en nuestro artículo sobre Gastrología, la comida puede pensarse como un sistema de conexiones entre conocimiento, emoción y sociedad, que va mucho más allá del simple gesto.
Patrimonio vivo
El patrimonio gastronómico no es únicamente un recetario antiguo que se conserva bajo llave. Es un relato en movimiento. Cada plato típico de una región esconde paisajes culturales: montañas, ríos, climas, formas de trabajar la tierra y de organizar la vida. Como señala Fusté-Forné, la gastronomía “traza vínculos entre alimentación, el territorio y la cultura”.
Por eso la UNESCO decidió en 2010 reconocer la gastronomía como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Porque no es solo sabor: es identidad y transmisión. Es memoria que se come. Es lenguaje compartido.
Un cocido no es lo mismo en Castilla y León que en Andalucía y, sin embargo, ambos cumplen la misma función: reunir, sostener, recordar, satisfacer el hambre. La diferencia es que cada uno cuenta la historia de su territorio. En el nuestro habla del clima duro, de la necesidad de aprovecharlo todo, de la paciencia que da la tierra cerealista.
Castilla y León, la despensa y el espejo
España presume de ser potencia gastronómica, pero pocas regiones encarnan mejor esa idea de “comida como cultura” que Castilla y León. Aquí la agricultura y la ganadería son la base de la vida. La comunidad encabeza la producción de cereal (33% del total nacional), sostiene el 75% de la leche de oveja y la mitad del azúcar que se consume en el país. Eso no es un dato aislado: es la radiografía de cómo se come en las ciudades, de qué se exporta, de cómo se sostienen —o se vacían— los pueblos.
Según un informe de KPMG (2019), el sector genera un tercio del PIB español y da empleo a 3,7 millones de personas. En Castilla y León, la agroalimentación sostiene al 57% de los trabajadores de las zonas rurales. Hablar de pan, de vino, de queso, es hablar de futuro y desarrollo para comarcas enteras.
Pepe Iglesias lo resumió con precisión: Castilla y León no es solo asados y campos dorados; es “cuna de la gastronomía española”, un territorio donde historia, paisaje y cultura se entretejen hasta formar una cocina que es herencia, presente y futuro al mismo tiempo.
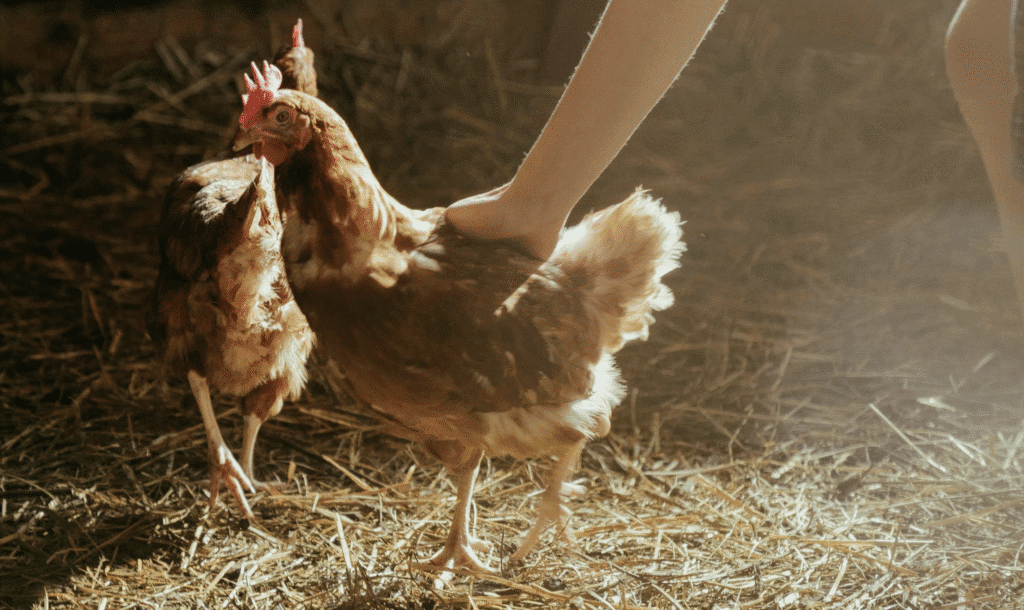
La comida es política (aunque no lo queramos ver)
La distribución de recursos, la pobreza, el despilfarro, la explotación agrícola o pesquera. Todo eso está en nuestro plato. ¿Qué cultivamos y cómo? ¿Quién decide qué productos se subsidian? ¿Quién se enriquece con lo que exportamos y quién sobrevive apenas con lo que produce?
Cada vez que elegimos un producto en el supermercado estamos votando sin saberlo. Y cada vez que dejamos un plato a medio comer también. El desperdicio alimentario en un mundo de hambre es, en sí mismo, un hecho político.
Comer es un acto íntimo, pero también colectivo. Y, como recuerda Beatriz Sanjuán, “la comunicación y la cultura son simultáneas y coincidentes”. Lo que compartimos en la mesa dice tanto de nosotros como nuestra lengua, nuestro arte o nuestra música.
Ciencia, innovación y futuro
La comida es también ciencia. No solo porque la biología explique cómo digerimos, sino porque la investigación alimentaria está en el centro de algunos de los grandes debates del siglo XXI: ¿qué proteínas comeremos cuando la carne deje de ser sostenible? ¿Cómo cultivaremos en un clima cada vez más extremo? ¿Cómo reduciremos el desperdicio en las ciudades y aumentaremos la soberanía alimentaria en el campo?
Y aquí esto no es teoría. Los proyectos de innovación agroalimentaria están cambiando formas de producir, de conservar y de vender. No se trata solo de salvar tradiciones, sino de pensar en cómo esas tradiciones se adaptan a un mundo donde la tecnología dicta nuevos ritmos.
Identidad que se come
Comer es reconocerse. Un pueblo no es solo su refranero o sus canciones: también sus panes, sus quesos, sus vinos. La memoria pasa por el paladar. Por eso emigrantes y viajeros buscan en el plato un ancla, uno que se traduce en patrimonio emocional. Nuestros productos son paisajes portátiles, memorias que se guardan en la boca.
Cada vez que un turista prueba un producto local, se está llevando un pedazo de territorio. Pero no deberíamos quedarnos en la postal gastronómica: lo importante es entender que, detrás de cada nombre protegido, de cada receta transmitida, hay personas sosteniendo un modo de vida.
La comida es identidad, pero también herramienta de cohesión. Como decía Ferrero, los paisajes gastronómicos son también espacios sociales: nos unen, nos definen, nos permiten reconocernos en el otro.
El poder de la comida
La comida es cultura. Pero también es poder, legado y evolución. Tiene la capacidad de sostener formas de vida que se están extinguiendo, y también de abrir nuevas maneras de relacionarnos con el mundo. Es emoción, vínculo e historia. Es un sistema vivo que conecta personas, territorios y oficios. Y ahí está su fuerza: en que, aunque parezca rutinario, cada bocado cuenta una historia. Y cada vida merece ser contada.
Quizá por eso nos obsesiona tanto: porque comer es, en el fondo, recordarnos que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos.
La pregunta que queda abierta es sencilla y radical: ¿qué mundo estamos construyendo cada vez que nos sentamos a la mesa?






